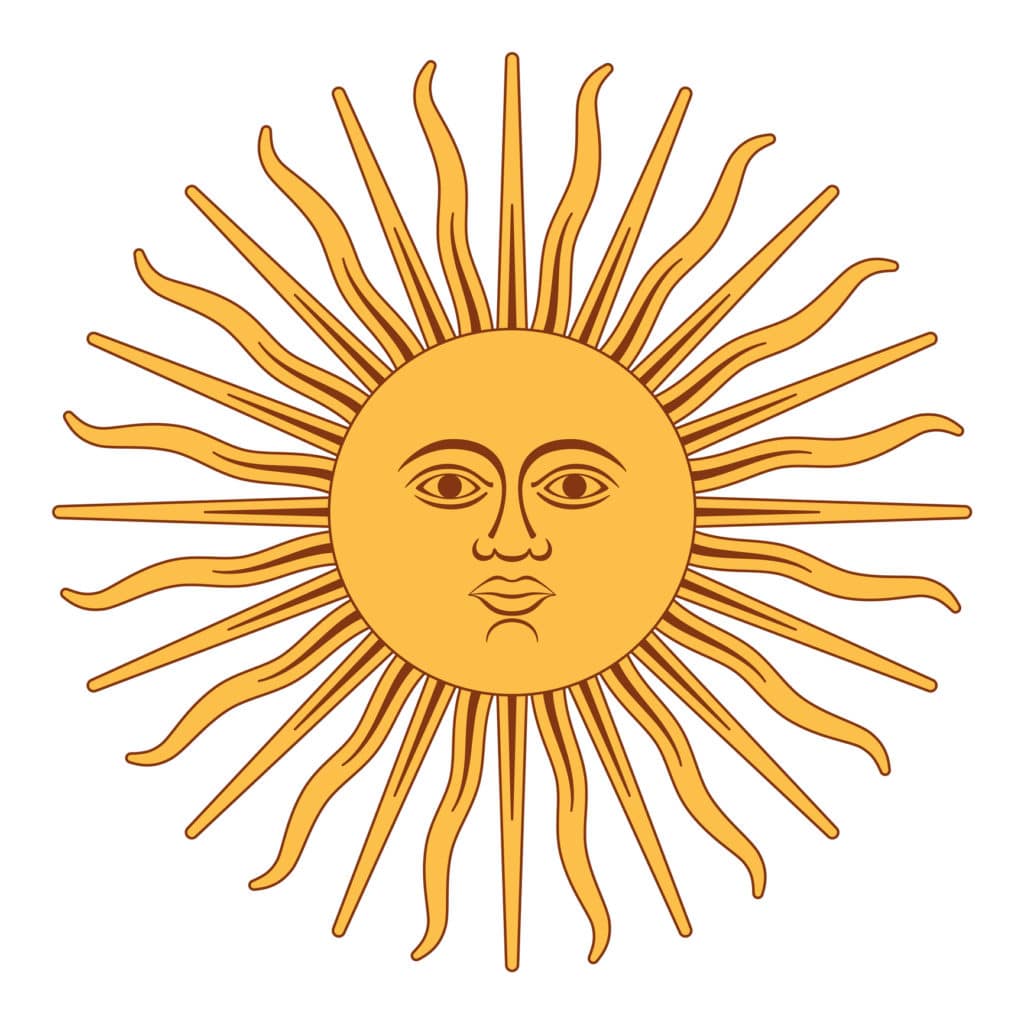Es un producto de exportación: no se consume en su país. Pero se lo puede encontrar muy fácilmente por el ancho mundo, porque la producción es grande. Después del tango y del fútbol, el producto argentino más famoso es el novio argentino, marca registrada en la literatura desde que Paloma Picasso iba al Café de Fiore con el suyo.
El mío se creía un gran escritor. Había publicado una novela mala, por la que le dieron un premio, y vivía de los derechos de autor. Me refiero al prestigio, porque dinero no tenía. Nos conocimos en un estadio de fútbol. Él explicaba el partido con un lenguaje impenetrable, sin molestarse por ser claro, como quien sabe que habla con quien no entiende nada ni va a entender nada, de todos modos. Yo lo miraba. Estábamos en un palco prestado del Bernabéu, rodeados de amigos simpáticos, bajo el cielo azul de Madrid.
Cuando terminó el partido fuimos todos a un bar de la avenida Concha Espina, y los dos pedimos un vino y unas tapas de merluza. Al salir él me dijo, bajito, que el nombre de esa calle le daba escalofríos, y yo me reí. Después, ya sin los amigos, seguimos caminando por Paseo de la Habana y llegamos a Príncipe de Vergara, charlando de cosas sin importancia, muy a gusto. Fuimos a cenar a un restaurante andaluz. Comimos pescaditos fritos y después una dorada a la sal y nos tomamos dos botellas de Barbadillo, una tras otra, sin prisa y sin pausa. Yo pagué la cena, porque me pareció que la cuenta lo alarmaba y yo era de la casa y él extranjero. Supuse que era pobre, aunque iba bien vestido. Esta es la parte de nuestra historia que se puede enmarcar y contemplar con una sonrisa. Todo lo que siguió es penoso. En realidad, si se mira bien, lo que siguió ya estaba anunciado en esas primeras horas que pasamos juntos, y ni siquiera puedo decir que no me di cuenta de nada, sí, me di cuenta de que se dejó pagar la cena con la mayor naturalidad, porque me estaba dispensando nada menos que su presencia y palabra, y que me dijo algunas impertinencias graciosas con una presunción de superioridad que debería haberme espantado.
Supongo que estas cosas las registramos, pero pasan del lóbulo derecho del cerebro al izquierdo, donde quedan atrapadas en la inercia del lenguaje, que las tergiversa, porque el lenguaje todo lo encasilla en las categorías conocidas y no siempre nos ayuda a entender mejor la realidad. En cualquier caso, no presté mucha atención a nada, solamente a sus ojos verdes, que tenían un sesgo extraño e irresistible, a la calidez de su sonrisa y a su voz, que persistía, como el sabor de los vinos buenos. Me enteré de que tenía cuatro hijos con dos esposas pasadas y de que no podía llamarse un escritor joven, pero lo era. Me habló de su novela y de lo que ningún crítico había visto en ella; me dijo que la novela era imperfecta y se las arregló para dejar mal a los miembros del jurado que le había dado el premio, como si él fuera demasiado grande para un premio, pese a las deficiencias de su novela. Se criticaba a sí mismo con facilidad, para demostrar que era más grande que sí mismo.
Al conocerme a mí debió de dejar a la novia que tenía en ese momento (siempre tenía novia, porque atraía a las mujeres como el bórax a las hormigas), echándole a ella la culpa de todo, como corresponde a un novio argentino. No se dignó contarme nada, ni yo quería saber. Las mujeres eran exasperantes para él, estoy segura. De vez en cuando canturreaba ese tango que dice “Las mujeres siempre son / las que matan la ilusión”.
* * *
Todo novio argentino es un maestro de la impostura. La impostura es un arte, y mi admiración superaba mi resentimiento. Dejé que me hiciera creer lo que él quisiera, y aprendí a aceptar todas sus excentricidades y a pagar sus gastos. Intenté dejarlo varias veces, sabiendo, cada vez, que no podía dejarlo. Me desarmaba con dos palabras. Me descoyuntaba, me fluidificaba, y me hacía reír, con la risa exhausta de las mujeres sin voluntad, por muy desvergonzadas que fueran sus mentiras. Qué bien hablaba, cuánto y qué bien, qué inquietante era ese acento que alargaba y acariciaba las palabras. Vivíamos tocando la inminencia de algo extraordinario. Nunca nadie me había hecho sentir esa excitación, esa sensación de que la vida es una expectativa mordiente y deliciosa. Él sabía todo, él entendía todo, él había pensado en todos los temas importantes. Yo no había pensado en nada, o, si había pensado, estaba ridículamente equivocada. Mirá que sos tontita, decía besándome, y yo me moría de amor. Quizá no lo quería por lo que era, sino por la promesa, vívida en sus palabras, de una vida muy superior en conocimiento y en sensibilidad a la que yo hubiera soñado nunca. Oírlo me producía una elación semejante a las de ciertas drogas.
* * *
Él no quería engañarme, él no quería irse sin explicaciones, pero no pudo evitarlo. Eso es lo que me dijo un día, meses después de nuestra separación, cuando nos tropezamos en la Castellana, muy cerca del Bernabéu. Nos tropezamos en el medio de la avenida, al cruzarla en direcciones contrarias. Me agarró el brazo como quien se está ahogando, me dijo quiero hablar con vos, le dije que yo no quería, me dijo que era indispensable, y me arrastró hasta la acera antes de que nos atropellaran las furias rodantes. Nos miramos. Me abrazó. Me había dejado llena de deudas, casi en la calle, pero yo no le tenía rencor por eso, sino porque se había llevado consigo esa inminencia de grandes cosas, esa promesa de plenitud. Al verlo, al tenerlo tan cerca, todo pareció posible otra vez. Él era capaz de hacer revivir la ilusión, solamente hablando con ese acento argentino.
Me levantó la cara suavemente, para mirarme a los ojos. No se disculpó. Ni se le ocurría, porque había una grandiosidad en él, no sé si auténtica o adquirida a través del ejercicio de la ficción, y se sentía víctima del fátum. Quise desprenderme de él y seguir mi camino, pero me detuvo y explicó sus acciones con su voz más grave. Yo, para escapar de su encanto, le miraba las solapas. Para eso tenía que inclinar la cabeza, porque él era más bajo que yo, y él seguía con la mano en mi mentón, intentando que yo lo mirara a los ojos. Irritado por mi negativa a participar, comentó que nuestra relación había sido muy extenuante para él, y que había tenido que huir, y lo había hecho como había podido. Que yo le había retaceado lo más importante, dijo. Que yo lo había engañado. Se notaba que me había perdonado, porque suspiraba como quien ya ha superado todo y se siente superior. Yo seguía mirándole las solapas. Dijo que yo lo había dejado a él mucho antes que él a mí. Que él creía, dijo, que yo le tenía miedo al hombre, miedo al falo. De todos los falos que meten miedo, el suyo era el más formidable, en su modesta opinión, tácita pero meridiana. Yo sabía que esto del falo está en el libreto, es una línea obligatoria en algún momento, preferentemente al final de la relación, aunque no es raro que aparezca antes. Es una línea novio argentino, marca registrada. Y sin embargo, no intenté ya escapar. La asociación entre esa voz profunda, un poco áspera, y la entonación dulce y penetrante era irresistible. Y yo sabía bien que ni siquiera era un amante incansable y certero, sino más bien modesto y esporádico. Pero tenía ese modo de hacer crecer la realidad, de dotar a todo de relieves y expectativas, y esa voz y ese acento.
Allí estábamos, en la esquina de Castellana y General Perón, él con su palabra formidable y su falo formidable y sus ojos siempre un poco tristes, como deplorando la estupidez ajena. Yo, consciente del peligro pero a la vez sumisa. Ya no me resistía a mirarlo a la cara. Dije que acababa de cobrar un trabajo y que lo invitaba a cenar. Dijo que al día siguiente, quizá, porque esa noche tenía un compromiso. Sonrió, perdonándome la vida, me besó en las dos mejillas, me dio una palmadita final, meditativa, en el hombro, y se fue.
Graciela Reyes, lingüista, poeta y narradora argentina. Profesora emérita de la Universidad de Illinois en Chicago. Autora de Palabras en contexto. Pragmática y otras teorías del significado (Madrid, Arco Libros, 2018).