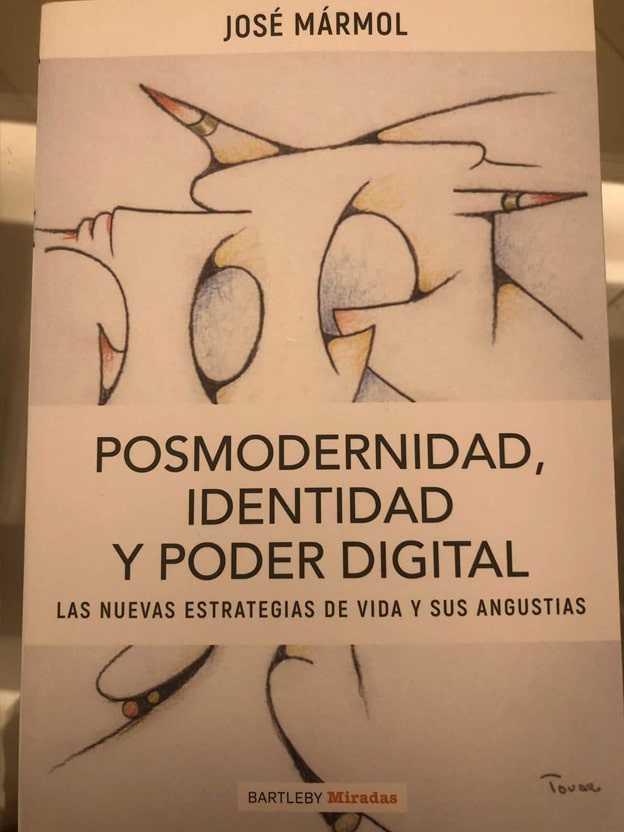En el ámbito de la poesía hispánica, el dominicano José Mármol, autor de una obra profunda, personal, y plural, es sobradamente conocido allende las fronteras de La Española: títulos tempraneros como El ojo del arúspice, Encuentro con las mismas otredades, La invención del día, u otros ya más asentados en una etapa de madurez creativa, como Deus ex machina, Criatura del aire o Lenguaje del Mar, le han deparado un amplio y merecido reconocimiento entre crítica y público. Receptor del Premio Nacional de Poesía y Literatura de su país, así como de distintos otros galardones nacionales e internacionales, incluyendo el Premio Casa de América de Poesía Americana, Mármol corre el riesgo de convertirse en un poeta seriamente consagrado, lo cual, en nuestro mundo de hoy, casi parece un torpe oxímoron o una concatenación de erratas. Por mi parte, desde la clara parcialidad que a la propia del lector añade la amistad, puedo decir sin remilgos, recordando el artículo de Onetti, que los verdaderos poetas son muy pocos y que esos pocos lo son de verdad pocas veces. Y ahí queda eso.
La Editorial Bartleby publicó en abril 2019 una recopilación de las columnas en prensa que, bajo la genérica admonición Carpe diem, Mármol publicase entre 2014 y 2018, envolviéndolas en el exhaustivo y un tanto académico título de Posmodernidad, identidad y poder digital (las nuevas estrategias de vida y sus angustias). Este libro, que pasa a engrosar la menos publicitada pero igualmente importante vertiente ensayística de su trabajo, y que es el segundo del autor que Bartleby nos ofrece en España, posee sin embargo ciertas cualidades que ―sospecho― lo alejan de lo que los psicólogos, primero, y después ya todos un poco en general, con más o menos pedantería, hemos venido en denominar la zona de confort, volviéndolo por ello doblemente interesante. No en vano el poeta es también filósofo, tanto por formación como por desasosiego intelectual.
Ante todo, urge en primer lugar desmadejar, o tal vez descomprimir, la enjundiosa urdimbre del título, que habla en forma consecutiva de la posmodernidad como emblema de la época que nos ha tocado vivir, y que se define, de forma absurda, por su diáfana indefinición; de la identidad, tan nuclear, tan confiable, tan sólida, y que es, dándole a la resabida frase de Marx una vuelta de tuerca, una de las primeras y fundamentales creencias que ahora se desvanecen en el aire; y del poder digital, expresión que completa el fenómeno más antiguo de cualquier sociedad con una referencia a la revolución tecnológica que nos acerca y nos distancia de nosotros mismos como nunca antes, retratándonos y desfigurándonos hasta el punto de dar pie a un embeleco posthumanista.
Estos tres objetos de estudio, que luego se dejarán ramificar con largueza según los humores semanales del columnista, se visualizan a través de dos prismas conexos pero antagónicos, que sustentan la mirada y la actitud que ha de seguirse hacia ellos: en efecto, hacen falta nuevas estrategias de vida, que se corresponden, inextricablemente, con angustias. De manera harto significativa, y pese a su actual vulgarización, que arriba hasta las orillas de la autoayuda, los orígenes del término estrategia de vida pueden rastrearse en la biología evolutiva, relacionándolo con las pautas desarrolladas por distintas especies para asegurar la supervivencia en contextos muy hostiles, como durante las extinciones masivas del Devónico o del Pérmico-Triásico. El autor nos alerta, pues, de que nos encontramos en presencia de un escenario verosímilmente terminal, que precisa de una forma colectiva y ordenada de resistencia, la cual posibilite, ni más ni menos, la continuación de la vida humana, tal como la disfrutamos todavía, sobre la faz de esta tierra.
El nombre semanal de la columna que ha desembocado en este libro podría parecer paradójicamente ligero o, peor aún, derrotista: Carpe Diem como expresión coloquial de un aferramiento despreocupado, cueste lo que cueste, al placer efímero. ¿No necesitábamos ver las cosas tal como son, sentir hasta el tuétano el vértigo de la sima a la que arrastran, y lanzarnos a encontrar una salida a los males destructores con que acecha la contemporaneidad? De nuevo, el autor vuela más alto, y la exhortación horaciana, divisa del epicureísmo, debe ser entendida justamente como un homenaje a esa escuela, proclive a un culto a la vida práctica y al conocimiento como medio para ser feliz y alcanzar, al mismo tiempo, el ideal de la sabiduría.
Por todo ello, nos encontramos ante una obra, intelectualmente panorámica, ambiciosa sin brida, pero no febril, que pretende abordar de frente algunos de los aspectos menos esperanzadores de nuestro tiempo, recurriendo para ello, de forma conjunta, al impulso que suministra la angustia, a la racionalidad que subyace a la estrategia, y al casi congénito optimismo que surge del genuino amor por la vida. Poca cosa no es.
El resultado, pese al título, se revela ameno e instructivo, haciéndose acreedor de la valía literaria del firmante, así como, particularmente, del encanto que llegan a adquirir en ocasiones sus palabras, lo que constituye, como ya apuntara Borges, una de las cualidades esenciales de todo escritor. De hecho, aquí y allá, aparece de entre la maleza de la prosa un verso suelto, como pretendiendo desembarazarse de ella y asumir la voz de su independencia. Baste como botón de muestra este alejandrino, de duro acento, barbarie incontrastable de la emoción silente, cuyo significado, como buen verso, es tributario al ritmo de las sílabas.
Contribuye a la buena factura de la obra la libertad y la honestidad con que José Mármol somete a juicio cada asunto objeto de su atención, y también el cosmopolitismo que defiende y encarna, el cual le lleva por igual a diagnosticar la situación de la minoría haitiana en su país, a vindicar el legado de un líder político occidental como Vaclav Havel, o a rescatar para el gran público una figura eminente como la del neurólogo y psiquiatra francés Boris Cyrulnik. Es, en el sentido que diese Montaigne a la expresión, un libro de buena fe, aunque la materia no sea el autor mismo, sino, por el contrario, aquello que le rodea.
A propósito del valor que asume nuestra tradición como herencia, Mármol dictamina, sin piedad, que
(…) cabe ahora la pregunta acerca de si se cumplieron las promesas, y algo más tremendo aún, si ha valido la pena el decurso, quizás inevitable, de la premodernidad a la modernidad, y de esta última a la modernidad tardía, modernidad reflexiva o posmodernidad.
La sensación de sentirse esquilmado por las mandas de lo pretérito y en especial por aquellas de la modernidad, por las promesas rotas y pisoteadas con obstinación que los modernos nos legaron, bajo el doble influjo constante de Zygmunt Bauman y de Byung-Chul Han, filósofos no siempre reconciliables, perdura, una a una, a través de las páginas. Prosigue el autor,
(…) Vivimos en tiempos de inestabilidad, de vínculos humanos escurridizos; vivimos bajo estado de sospecha, de deslealtades, de identidades vacías y difusas, de ambigüedades, del predominio de lo veloz y transitorio, de lo light y del fitness, de lo inmediato y descartable, tiempos de una insufrible anorexia existencial.
De tal forma que, como desenlace sin vuelta de hoja,
(…) La gente está envejeciendo sin hacerse mayor (…). Paradójicamente, morimos a destiempo de vejez. Dar tumbos, ir agitados del presente a lo efímero, sin distancia ni arraigo, marca el curso de nuestro tiempo.
Ante esta fosa común de las más comunes esperanzas, surge como una paradoja, pero nunca como un artilugio o un artificio, ese optimismo que parece fundido al pensador, y que le lleva a exclamar que
Pertenecemos, querámoslo o no, a la generación del gran desafío, esa que tiene la misión impostergable de salvar a la sociedad de los arrebatos autodestructivos generados por la sociedad misma (…) Hoy la lucha se libra entre escépticos fatalistas y quiméricos esperanzados. (…) La cuestión es, más bien, la responsabilidad de salvar el mundo y salvar al otro, nuestro alter ego, a pesar de nosotros mismos (…).
¿Y qué armas y qué fuerzas le quedan a este quimérico esperanzado para enfrentarse a la Quimera desconsolada de lo actualmente real? Guardando con uñas y dientes el núcleo de su propio individualismo frente al empuje envolvente de una sociedad cada vez más ubicua, epidérmica, y narcisista, un poco como el flâneur de Baudelaire y de Benjamin o como el anarca de Jünger, pero sin moverse de su escritorio, el poeta recuerda La ventana indiscreta de Hitchcock y confiesa que testimonia:
Yo, como el fotógrafo Jefferies, espío, no a un vecino, sino, a la sociedad, quedándome perplejo frente a la descomposición humana, la bancarrota ética y la incertidumbre jurídico-política que nos agobian. ¿Abulia adiafórica es la que padece, me pregunto con temor, el Estado?
Ante el crepuscular espectáculo, José Mármol blande, texto tras texto, una antorcha de anticuario, en la que arden palabras embadurnadas de feraces ungüentos, danzantes entre los riscos de la llama, palabras que sin embargo conservan en el sacrificio su orgullo, tales como humanismo, razón, razonable, razonar, esperanza social. Confiando aún en ellas, Mármol incluso se atreve a pronosticar futuras humanidades digitales. En este sentido, uno piensa en las palabras que Edward Saïd dedicó a Erich Auerbach a propósito de su monumental Mimesis: lo que vuelve estas meditaciones tan conmovedoras es el sentido, otoñal pero inconfundiblemente auténtico, de una misión humanista que es al mismo tiempo trágica y esperanzadora.
De pareja guisa, en un intento a la postre vano por cartografiar este tiempo, Mármol acopia teorías, términos, elucubraciones: la disincronía de cada uno de nuestros días, esto es, el percibir su paso a tumbos, más aprisa o más lento, sin cadencia; todos los post- que prefiguran la frustración de un ignoto umbral sin franquear: poshecho, posverdad, posfáctico, posderecho… ¿Sabemos de lo que hablamos al servirnos de palabras como éstas, que carecen de entidad? Asimismo, José se encamina con frecuencia, por este o aquel vericueto, hacia las topografías con que sueñan las multitudes: la utopía, promesa ya descartada por inoperante, que etimológicamente viene a ser un lugar que no está; la distopía, que actualmente cotiza alto, gozando de los favores de nuestro embrutecedor miedo, telón de fondo de nuestras vidas; o la retrotopía, en tanto que acto de renuncia colectiva y de repliegue hacia un pasado más seguro que nos esconda de ese pavor basal.
Mármol vivisecciona con la mirada aquello que contempla: desde la naturalización del hombre, el vaciamiento de las vocaciones antropocéntricas, el declive de la democracia, o las transformadoras mascaradas del capitalismo, hasta la imperiosidad de la ecología, el deber de la educación como padeia, o incluso la vindicación del paso del mito al raciocinio en la cultura occidental, que parece como si aún fuese un sendero transitable, que nos sirviera para vadear nuestras más inherentes contradicciones, propiciadas precisamente por la elevación a mito de la razón y sus sueños.
De vuelta al inicio de esta reseña, estoy hablando del cuerpo, templo de la memoria y de la historia; de la identidad, que se deja arrastrar ingenuamente hacia pluralidades de apariencia incesantemente cambiante; y de la ininterrumpida iluminación de lo digital, que baña de radiaciones, por dentro y por fuera, los cuerpos y las identidades.
Desnudado por su instantánea inmanencia, el cuerpo es hoy en uno de los grandes teatros de operaciones de la teoría y de la praxis cultural y política. De hecho, el cuerpo en cueros, a la intemperie, se ha convertido en el lienzo sobre el cual se representa el drama de la mera vida biológica, consecuencia inescapable del reduccionismo materialista, que regula el poder establecido con actitudes cada vez más indiscriminadas, originando lo que ha venido en denominarse biopolítica. Sumergido en sus lecturas de Foucault o de Deleuze, que predican la resistencia frente a este fenómeno, Mármol enuncia: a través del cuerpo, la sociedad, vigilante o vigilada, oprime o libera. El poder va adquiriendo, así, una exactitud y una inmediatez inusitadas.
Como se pregunta José Mármol, ¿cuál habrá de ser el pensamiento de la esperanza? ¿Cuál será mi deber, si no sé quién soy? Parafraseando a Dostoievski, si Dios no existe, no sólo todo está permitido, sino que además el diablo puede campar a sus anchas. Ahora bien, si el yo se resquebraja, ¿cómo puedo enfrentar al diablo una moralidad que ya no nace sólo de mí, y que, endeble y desquiciada, ha de romperse ante la dura costa de sus ojos? ¿Es el hombre el mínimo común denominador de las reflejadas imágenes que siente como sus autorretratos, o el resultado de la esquizofrenia que fabrican al superponerse? Entre el integrismo identitario y el malbaratar lo que más íntimamente soy, ¿qué fortaleza permanece? ¿Qué clase de libertad nos es de veras deparada? La ruptura del yo en los más diversos rostros sociales y virtuales deforma el celebérrimo aserto de Rimbaud: yo no es otro, yo son muchos otros.
Según José Mármol, por lo demás, el conocimiento ha sido vapuleado por la información, cada vez más excesiva e inútil, y el dato se cree sabiduría en sí misma. Vueltos anónimos en nuestro más recóndito interior, quizá somos meros datos dispersos en un titánico torrente. En torno a nuestros sentidos, sometida más y más al escrutinio de la estadística, la propia realidad no tiene por qué ser lo real, sino sólo lo que resulta más probablemente real.
Si cualquier época es explicada e impulsada hacia lo desconocido por sus aporías, y si un cambio de época constituye, en esencia, el reemplazo de unas aporías por otras, la nuestra puede anteceder el fin de esa sucesión, que imaginábamos interminable, o que al menos, pensábamos, debiera culminar con los elegidos en el trono, o a su diestra. En deliquios, aparece un enviado ángel sin rostro, contrario al que describiera Benjamin, contrario al que cantara Rilke, que nos escruta frente a frente, no antagónico, sino irreconocible, y que tras un largo silencio profiere sonidos por completo ajenos, pero que vaticinan, intuimos, nuestra ilegítima bastardía.
Creyendo columbrar esa figura en el horizonte, culpando al cielo por el lejano bulto que la anuncia, sería fácil, sin embargo, dejarse sucumbir por la furia de Tamerlán, confiarse a nuestros nuevos poderes y a nuestra vieja impiedad, y exclamar, como él,
Come, let us march against the powers of heaven,
And set black streamers in the firmament,
To signify the slaughter of the gods.
Sin sospechar que la matanza de los dioses, en último término, bien podría acabar siendo la nuestra.
Extracto del texto de presentación de la obra Posmodernidad, identidad y poder digital en la Feria del Libro de Madrid 2019. Para acceder al texto completo visitar globalsquaremagazine.com
Antonio Ramos, ensayista y diplomático español.